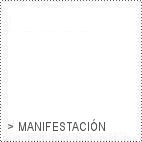
La subjetividad del
siglo XXI
Carlos Bermejo
El término
subjetividad tiene un largo recorrido, de hecho se debe a Descartes, aunque me
referiré a elaboraciones más modernas. Quisiera primero indicar que es un término
filosófico relacionado con el perspectivismo, término que indica en diferentes
autores del siglo XIX, en que la verdad del universo no era alcanzable más que
uniendo las diferentes perspectivas desde las que puede ser estudiado u
observado. Entendiendo por perspectiva los diferentes puntos de vista desde los
que se puede abordar el universo, como si fuesen secciones de él. Es entonces
una perspectiva un punto de vista o de fuga desde el cual es observado un cierto
real o estado del universo, es pues “una representación” del universo que
toma la forma de un objeto, y es una representación parcial, por ello la verdad
se obtendría mediante la unión de las diferentes perspectivas.
Estas discusiones aparecen para evitar, al introducir el sujeto individual (distinto del sujeto trascendental kantiano) o el del idealismo en general, es decir, al introducir un cierto relativismo (que es uno de los símbolos de la subjetividad del siglo XX). Evitar, decíamos, caer en lo que se denomina solipisismo, es decir, algo puramente individual y un relativismo absoluto en el acceso a lo real. Ésta fue la posición de algunos psicoanalistas como Leclaire, que pensaba que nada podía trasmitirse del análisis fuera de la experiencia individual. Les recuerdo que en la relación sujeto trascendental / objeto de conocimiento, debía darse la objetividad, es decir, todos los sujetos debían encontrar el mismo conocimiento en la cosa. Entonces, entre esa subjetividad radical y la objetividad debe existir un intermedio que siga leyes universales pero que al mismo tiempo introduzca al sujeto, es lo que se denomina subjetivo. Insisto lo subjetivo está sometido a leyes, no es lo singular.
La
subjetividad en el psicoanálisis
Les doy una
referencia de la subjetividad en Lacan extraída: (Seminario 2 clase 4)
“Les
enseño que Freud descubrió en el hombre el peso y el eje de una subjetividad
que supera a la organización individual, en tanto que suma de las experiencias
individuales, e incluso en tanto que línea del desarrollo individual. Les doy
una definición posible de la subjetividad, formulándola como sistema
organizado de símbolos, que aspiran a abarcar la totalidad de una experiencia,
animarla y darle su sentido”.
Entonces
podemos introducir el “subjetivismo” como el perspectivismo que tiene en
cuenta el punto de vista del sujeto, pero se trata de que no sea un punto de
vista de un solo sujeto, sinó que debe poder ser compartido entre varios, es lo
que se denomina una “intersubjetividad”. Término que Lacan recupera para
situar, y este es el cambio frente a la filosofía, la dialéctica, no entre dos
sujetos sino la que se realiza entre el sujeto y el Otro, teniendo en cuenta que
el Otro es la radical diferencia con el sujeto, pero dicho Otro también está
sometido a las preguntas y condicionantes del sujeto. Repetimos, la
intersubjetividad se da en la relación a dicho Otro, es entonces una relación
de Palabra hablada, de “parole” y no de “mots”. Tenemos ya dos
condiciones para nuestra subjetividad, la cadena significante y la intermediación
de la palabra que sobre dicha cadena se apoya. No está de más recordar que
dicha palabra no sólo se articula sobre la cadena significante sinó sobre una
estructura de lenguaje.
Pero nunca
debemos olvidarnos que a diferencia con las teorías del conocimiento, el
psicoanálisis se basa en tres registros. La filosofía sólo maneja dos,
representación y real. Con tres registros lo subjetivo supone no sólo en ese
corte o sección que aporta una perspectiva una intersubjetividad, sinó que
aparece además una “presentación” de lo que se ha subjetivado. Entendemos
por “presentación” una forma imaginaria de plantear un real subjetivado.
Aclaraciones
sobre la diferencia entre subjetividad y
subjetivización
Hasta este
momento hemos manejado subjetividad y subjetivización como equivalentes y en
psicoanálisis no lo son. La subjetividad es un aparato que se intermedia entre
el sujeto y lo real, tal como nos indica Lacan en estas dos citas:
(Seminario 1
clase 7)
“Por otro
lado, en óptica existen una serie de fenómenos que podernos considerar como
totalmente reales puesto que es la experiencia quien nos guía en esta materia
y, sin embargo, la subjetividad está constantemente comprometida. Cuando
ustedes ven un arco iris ven algo totalmente subjetivo. Lo ven a cierta
distancia destacándose sobre el paisaje. El no está allí. Se trata de un fenómeno
subjetivo. Sin embargo, gracias a una cámara fotográfica pueden registrarlo
objetivamente. ¿Qué es entonces? Ya no sabemos muy bien ¿verdad? -dónde se
encuentra lo subjetivo y dónde se encuentra lo objetivo. ¿No será más bien
que estamos acostumbrados, en nuestras cortas entendederas, a establecer una
distinción demasiado somera entre lo objetivo y lo subjetivo? ¿Tal vez la cámara
fotográfica no sea más que un aparato subjetivo, enteramente construido con
ayuda de una x y una y que habitan el mismo territorio que el sujeto, es decir,
el del lenguaje?”
Entonces una
subjetividad es algo con lo que el sujeto se encuentra por estar sometido a esas
xy del lenguaje, y es con ella y contra ella con lo que debe hacer las
subjetivizaciones. La subjetivización supone ya las operaciones sobre la cadena
significante, que le permitan no “aprender” la subjetividad de su época
sino plantearse su deseo que estará intermediado por dicha subjetividad, pero
que al mismo tiempo será un obstáculo a él. Insistimos, la subjetividad es
algo que está dado por la época en la que el organismo viene al mundo, la
intersubjetividad que permitirá la subjetivización debe hacerla cada individuo
en su experiencia, sea de vida o analítica directamente. Y, sobretodo, no se
debe idealizar la subjetivización, porque el deseo que restará metonímico a
cualquier operación significante, no se va a dejar normalizar. Recordemos una
cita de Lacan sobre la diferencia
entre la subjetividad y el deseo:
(Seminario 6
clase 27)
“El deseo,
tal como lo articulamos a efectos de llevarlo al primer plano de nuestro interés,
de manera no ambigua, sinó verdaderamente crucial, la noción de aquello con lo
que tenemos que ver, es una subjetividad. El deseo ¿es o no subjetividad?”
“El deseo es
a la vez subjetividad, es lo que está en el corazón mismo de nuestra
subjetividad, lo que es más esencialmente sujeto, y al mismo tiempo lo más
opuesto, que se opone allí como una resistencia, como una paradoja, como un núcleo
rechazado”.
Entenderán
ahora porque al avanzar su obra Lacan empieza a abandonar el término de
intersubjetividad, porque resulta excesivamente filosófico. No referimos al
escrito “Subversión de sujeto.....” cuando después de hablar de la
intersubjetividad, la denominada dialéctica al Otro, se pregunta por el ser de
goce, como exterior a esa subjetivización.
Resumiendo
mucho, el siguiente paso en Lacan, ya no es la intersubjetividad, sinó el
discurso, es la estructura que nos propone para introducir lo real en el aparato
psíquico mediante lo real como imposible y por tanto insubjetivable.
Aparece más
allá de la estructura del fantasma, un real que no puede ser representado de la
misma forma, un real que queda fuera del significante, e incluso del objeto
“a” lo real como lo imposible que comanda desde una exterioridad, la
ex-sistencia, todo el aparato del discurso. Entonces podemos indicar que el
acompañante del universo de la falta, de ese imposible sobre el cual el
discurso desliza, en el que se sostiene la palabra, ese acompañante es la
angustia. Y tendremos el trío freudiano frente a lo real: Inhibición, síntoma
y angustia.
Tal como decíamos
antes, no puede haber isomorfía entre la palabra que subjetiviza y la denotación,
de un ser siempre exterior y sólo nominable, y de forma sintomática, de ahí
que Lacan recurra al modelo de escritura para ese ser imposible de escribir,
indicándonos que dicho ser “por ser parlêtre hace la lettre”. Entramos
entonces en lo que se conoce como la vía de lo escrito y no de lo hablado. A mí
me gustaría entones indicarles, sobretodo a los analistas de niños, que cuando
éstos dibujan no sólo se trata de una presentación de lo simbólico a través
de lo imaginario, sino que también el niño intenta mediante “una ortografía
propia” escribir algo de su goce imposible de escribir y sobretodo
insubjetivable.
La
subjetividad actual como medio y obstáculo a la subjetivación y al manejo
sintomático de lo imposible.
Quisiera
aclarar que no hablaré del tiempo en la subjetivización. Pasemos ahora a ver
como funcionan estas cuestiones actualmente, es decir ver como la subjetividad
dominante hace de obstáculo o de facilitador de las tres líneas que hemos ido
desbrozando, la subjetivización como intersubjetividad, la asunción del
universo de la falta, y el saber hacer con lo imposible.
Les avanzaré mi tesis fundamental de la que parto. “La
Ideología dominante es la ideología científica”, Y por otro lado el discurso
dominante es el capitalista, discurso que Lacan indica que es una variación
del discurso del amo.
![]()
![]() S1 S2
Otro como código
S1 S2
Otro como código
------ ----
S/
a
Sobre
la verdad
Entiendan que,
de la misma forma que la ideología dominante en la Edad Media era la religión,
la verdad revelada, ahora la ideología es la verdad formal. Nada pasa al
registro de las verdades que el Otro actual vehículiza si no ha sido
formalmente probado y experimentado. En la Edad Media la palabra del sujeto era
valorada siempre y cuando se ajustase a la palabra de una cara del Otro (Dios).
Luego era recuperada como teniendo un cierto valor incluso cuando dicha palabra
confesaba, bajo tortura, de un goce supuesto. La tortura, aunque les parezca
extraño, es la valoración in-extremis de la palabra del sujeto,
“confiesa y arrepiéntete”. Por contra en la verdad formal científica la
palabra no vale absolutamente nada, como dice un personaje que triunfa en una
serie, CSI: “no hace falta que me diga nada, las pruebas hablaran por usted en
la búsqueda de la verdad”. ¡Que horror!, Cuando dicha tesis reaparece en el
Otro de la educación o en el Otro parental, se escucha ahí un super-yo que
indica “escucha la verdad escrita,
en boca de tus amos, pero no digas ni mú”.
Tenemos una
primera respuesta sintomática frente a esa verdad, los pasotas, “no quiero
saber nada”, “es una verdad que no me interesa”.
Pero hemos dicho sintomática: el sujeto no apela al Otro de la palabra
para cuestionarla sinó que se dedica a gozar con escrituras compulsivas que el
discurso capitalista le ofrece como gadgets.
Sobre
el sentido
Podrían
decirme que no sólo existen las ciencias formales que eliminan la palabra,
que también existen las ciencias de la comunicación, pues sí. ¡Cómo
no iba a ser así! Si por un lado la ciencia formal elimina la palabra, como
retorno surge la pregunta por la comunicación. Es la lógica del plano
proyectivo, cuanto más se aprieta por un lado mas vuelve invertido por el otro.
Entonces, eliminada la palabra, aparece la teoría de la comunicación. Tercer
elemento a adjuntar a la subjetividad actual. Machaconamente todo el mundo se
queja de incomunicación en una subjetividad que cree en el ideal de comunicar,
como los aparatos electrónicos. El problema es que la comunicación no es la
palabra, es una reducción suya. La palabra intenta subjetivar y dar respuesta a
un cierto real, por contra la
comunicación se basa en reducir al Otro a un puro código de sentido.
Si el Otro es
un código, el sujeto, queda atrapado bajo su sentido no encontrando el
sin-sentido, puerta para alcanzar al Otro de la palabra en su dimensión más de
lenguaje. Un elemento más de la subjetividad actual, “todo debe tener
sentido”. Y aquí tenemos las segundas consecuencias clínicas, los agobiados
o similares, sujetos que ante la imposibilidad de encontrar un agujero de
sentido, lo rechazan todo como invasivo, entonces dicho sentido les hace mella y
les domina y dirige en un goce-sentido. Todo mensaje del Otro, padres o
maestros, está tan cargado de sentido que es insubjetibable entrando hasta el
tuétano de los huesos del individuo. Para ellos el saber no es una herramienta
para una experiencia sino todo lo contrario: una ortopedia para el deseo.
Podríamos
decir que la alienación al sentido es total, lo que hace que no puedan
subjetivar nada de su des-ser. A veces en niños pequeños aparece como niños
que no aprenden nada de nada aunque su inteligencia esté dentro de los parámetros
normales. Algunos de ellos depositan en un semejante la responsabilidad de
subjetivar, ellos se dedican a querer jugar desde el punto de vista pulsional. Y
la cosa está así hasta que aparece un trastorno de angustia o de conducta.
Marcamos la diferencia con los que hemos denominado pasotas, éstos primeros
rechazan el saber del Otro en su dimensión de verdad y buscan “verdades
alternativas”, mientras que los agobiados caen bajo el peso del sentido y
viven con angustia el no poder salir de él, se sienten mal y superyoicamente
fracasados.
Sobre
el goce del objeto
Decíamos que la articulación del discurso capitalista y la ideología científica, la juntura de los dos discursos, supone que el discurso del amo se realice sobre un Otro del saber que es el Otro de la ciencia y cada vez menos el Otro de la palabra. Otro lo más reducido a un código, y si es posible lo más reducido a un código escrito. Muchas veces los discursos giran y es el plus-de-goce lo único buscado convirtiendose en el agente de todo el movimiento. Esto implica que la producción son S1 que el sujeto realiza apareciendo un goce sin fin en forma de 1+1+1+1. Y además un cierto saber está en el lugar de la verdad. Es una mejor definición de la tesis de Michele Foucault de que el poder engendra saber.
![]()
![]() a
S/
S1
S2
a
S/
S1
S2
-----
----- ;
-------- ---------
![]() S2
S1 S/
a
S/
S2
S1 S/
a
S/
---------- ----------
S2
S1
Fíjense
que si la plusvalía es el agente del discurso, es muy semejante al discurso
psicoanalítico. Esto no ha sido nunca puesto de manifiesto. Que el objeto plus
de goce sea el que comanda el discurso hace que el sujeto quede perfectamente
situado, al reverso del discurso capitalista, de ahí que encajen perfectamente
un discurso económico que produce objetos para tapar la falta con un sujeto que
atrapado en el discurso consumista remite el sujeto divido al Otro. Muchas veces
decimos que el inconsciente del sujeto no aparece, mi tesis es que ha dejado
fijado al sujeto en el discurso del consumo, que produce un S1 tras
otro. Entender este encaje es importante para no situarse de entrada, sobretodo
con los ejecutivos o ligeros toxicómanos, en posición de objeto, sino que hay
que esperar el salto del inconsciente al discurso histérico, lo cual pide al
analista que durante un tiempo sostenga el saber del discurso universitario.
No puede entonces extrañarnos que aparezca la tercera figura clínica:
el adicto a algo (de goce por supuesto) siendo
el toxicómano una posición maximalista.
Sobre
el humor y la castración
Volvamos a la
ideología científica, ésta es
mucho más severa en su ortopedia que el discurso capitalista. Que quede claro
que el discurso capitalista en el fondo suaviza la ideología científica. Ésta
sutura el sujeto y amplia el objeto a todo el Otro. Si retomamos la idea de
reducir además al Otro a un código, hemos eliminado el significante de una
falta en el Otro, sin el cual es imposible que se sitúe la castración, -j.
No hay manera de poner freno al goce, y entonces es como si fuese posible
recubrir todo el Otro, como si se pudiese gozar de todo el Otro, y no se tuviese
que recortar un cierto objeto “a” de goce con el que tener como se dice
ahora “un buen rollo”. Todo es posible, es cuestión de esfuerzo, pero no de
esfuerzo en el saber, todo el mundo lo quiere comprar en pack, ya está para eso
la ideología social-demócrata “usted tiene derecho a...”. Podemos indicar
ahora la cuarta figura clínica de la actualidad, las disforias o trastornos del
humor en general. Todos los estudios de epidemiología psiquiátrica indican que
cada vez hay mas disforias. De hecho “todo el mundo está deprimido
actualmente”, sin olvidar que la hipomanía es muy frecuente, es decir su
inversión.
Las primeras
explicaciones de dicha depresión que suelen ofrecer los analistas, van en la línea
de la caída de los ideales insostenibles. Es la respuesta clásica freudiana.
Pero nosotros queremos añadir algo distinto y no ligado a la subjetividad de la
época de Freud que se caracterizaba por los enorme Ideales que aparecieron
sobretodo al comienzo del siglo 20; Mas bien ahora lo que aparece es el intento
de suturar la falta en el Otro, cuando ya no es forcluida directamente
produciendo la psicosis maniaco-depresiva.
Nos explicamos,
El discurso capitalista funciona maniacamente, ¡más producción!, No puede
pararse, por eso intentan promover lo que denominan crecimiento sostenido.
Sabemos los psicoanalistas que lo que atempera el goce (también el goce narcisístico)
es la castración o algún grado de la misma. ¿Cómo situarla en una ideología
científica que hace de suturarla su mayor preocupación?. Los hijos de la
ciencia, son pues disfóricos, y cuando no directamente psicóticos. Si dicha
euforia no es posible sostenerla mas, o por algún lado el Otro se muestra
faltante, los vemos caer en la depresión. El sujeto siente su propia división
cuando se abre la división en el Otro; tal y como era de esperar por estar el
sujeto dividido alojado en el Otro. El Problema para el analista es que el que
le habla no le habla desde la neurosis habitual, la freudiana, uno sujeto
dividido, sino que debe efectuar una maniobra para separar al sujeto dividido de
la falta en el Otro. De lo contrario el sujeto fusiona las dos faltas, y
entonces la depresión es imparable y de mal pronostico.
Sobre
la división y la falta
Si seguimos con
la sutura de la falta en el Otro que el sujeto encuentra también en el Otro
social, si es el caso de que el deseo del sujeto apriete: ¿qué hacer para que
el Otro reconozca que está en falta? Pues hacérselo sentir, y ahí vienen esos
casos de niños o adolescentes o ya delincuentes si no se puso remedio a tiempo,
en los que no es mediante la palabra como se cuestiona o agujerea al Otro, sino
mediante un gesto. No me gusta hablar de patologías del acto sino de la acción.
Es decir, el sujeto como no pueden
recurrir a la palabra (que va en contra del discurso de la ciencia) está en
acting-out permanente frente a ese Otro blindado y que no se divide. Es decir
hace pasar a la escena el mensaje al Otro. Estos acting-out debemos
diferenciarlos de las acciones puramente pulsionales (las que la psiquiatría
denomina de no control de impulsos) en las que el Otro está cortocircuitado.
Estos gestos si el Otro, sea analista o lo que sea, toma como perversos o como
ataques al orden constituido tienen por consecuencia desvariar la clínica hacia
lo peor a esperar de dicho sujeto. Quisiera remarcarles una característica de
la subjetividad actual, resulta que el ser cuestionador es tomado como un ideal,
a los niños casi se les inculca el deseo de la revolución, pero a la mínima
que se saltan las normas, o sus actos desafían el orden establecido, todo una
inmensa maquinaria de reconducción se pone en marcha, y de entrada ya no son
simplemente, por ejemplo, gamberros, sino predelincuentes.
Es alarmante y
de franca contradicción oír quejarse a los adultos de la represión sufrida en
su formación, al mismo tiempo que aplican otra basada en lo cognitivo a sus vástagos.
Si lo analizamos bien, las desviaciones de la norma eran mucho mas aceptadas y
“perdonadas o comprendidas” en dicha época que ahora. Se quieren sujetos
normados, y si me permiten la ironía se quieren “revolucionarios bien
adaptados al orden establecido”. Es decir el mensaje es “hay que ser mas
cuestionador, pero ni se te ocurra tocar la falta en el Otro porque te enviamos
a normativizar por los Psi. ”. Además de la ironía permítanme una maldad:
no hay mejores guardianes de la completud del Otro que los que tienen claro por
dónde debe ir la revolución bien entendida.
Frente a esa
no-falta del Otro y si el sujeto ya tampoco consigue dividirse, tenemos las
patologías holofrásicas, sean del tipo psicosomático o los débiles mentales.
Si el siglo XX fue el elevador del “yo” al centro de la estructura en sus
comienzos, por el contrario en sus finales ha aparecido el intento de
construir un sujeto no dividido. Una especie de inmixtura del sujeto
dividido y su signo, el objeto “a”. La ontología esta en desuso y no es
bien vista, pero bajo el mito de la “realización personal” se esconde la
idea de alcanzar un ser. La rajadura del objeto divide al sujeto. Y algunos no
lo consiguen. Si el Otro no puede ser recubierto con un conjunto de objetos y él
mismo es el objeto, como la ciencia exige, entonces se dificulta mucho recortar
el objeto “a” lo que hace que reaparezca afectando al cuerpo. Pero lo hace,
en una forma descarnada es decir sin estar envuelto en la imagen yoica (como
bien ha visualizado Alberto Caballero que nos lo expuso en el espacio epistémico)
El hecho de que el sujeto y el signo del sujeto no estén bien divididos,
hace que el narcisismo pierda (debido a la holofrase entre los significantes
pulsionales y el saber) parte de su tridimensionalidad, y es lo que hace decir a
Freud que la parte afectada del cuerpo se comporta como un genital. Nosotros diríamos
que el falo imaginario se desliga del objeto pulsional haciendo que parezca que
esté pegado al cuerpo. Otra manera de decirlo sería que el significante
pulsional holofraseado accede al narcisismo sin pasar por el fantasma. De ahí
que cuando un psicótico se brotaría el paciente psicosomático tenga el fenómeno.
He aquí la otra clínica en aumento, la clínica del fenómeno.
El goce es el
goce del cuerpo, pero de un cuerpo de significantes, y la realidad debe ser
fantasmática y no confundirse con el narcisismo, por eso el objeto “a” debe
estar en la realidad pero no en el cuerpo, como mucho debe estar en el cuerpo
del Otro, como Otro sexo.
Son pues
sujetos en los que su afanisis es muy difícil, y desde luego no hay que
confundir el “afecto” (en el sentido de afectado) que produce el objeto no
extraído del cuerpo y no envuelto en la imagen, con los afectos en el sentido
del sentimiento, sólo la metonimia de sentido hace creer ese deslizamiento.
Pero destacamos que en esa holofrase S1S2, que produce la
unión Sa,
el sujeto queda mas del lado del S1; porque si realmente queda del
lado del S2, tenemos entonces un débil mental ya que se pierde el
anclaje en un discurso. “El
prototipo del hombre moderno”. Él no sabe nada pero goza de la acción de ese
saber, ¡y no es eso lo que nos proponen los gadgets informáticos! Gozar de un
saber que no se ha adquirido. Es decir, lo contrario de la tesis lacaniana de
que un saber es lo que goza tanto en su adquisición como en su ejercicio. Luego
tienen al débil mental, que no sabe porque no goza con la adquisición de un
saber (que es la parte difícil) sino con su pura ejecución como acción. El
trabajador más perfecto que el neurótico, que como saben era la tesis para el
siglo XX del viejo Marcuse y con el que ironizó Chaplin.
Sobre
el padre, la ley fálica y el ser
Volvamos
a la diferencia entre la ideología que se desprende del discurso religioso y la
que se desprende el discurso científico. ¿Cuál es la diferencia entre el Otro
de la religión y el Otro de la razón? Pues que en el primero se introducía la
ley del padre, al final de todo lo que sostenía la verdad era la palabra del
padre, mientras que en el Otro de la razón lo que sustenta todo es un
experimento estadístico. Una metonimia de mucha importancia, puesto que el
padre como normativizador del deseo (el llamado padre simbólico) ahora aparece
como un padre que es un S1, lo normativo proviene del real normal de
la estadística. La estadística no es sólo un significante del saber del Otro
de la ciencia sino un S1 que intenta sustituir la ley fálica por la
ley NORMAL Gaussiana. Ahora bien la ley gaussiana no constituye al inconsciente
como un lenguaje, lo que tiene por consecuencia que el sujeto no está dividido
frente a su inconsciente. Además, al padre se le puede y se le debe cuestionar,
todas las religiones lo hacen, pero a un experimento no, porque procede de una
experiencia del saber sin estar el deseo en juego.
¿Creen que es
casualidad que las bandas de jóvenes, que se quejan de un padre débil en la
realidad, sean las que lo reclaman apelando a él en sus formas simbólicas más
violentas? Y que sean estos adolescentes justamente los que se niegan
radicalmente a ser normalizados, ¿no aparece en las escuelas este fenómeno? Y
cuando vamos a mirar la sociología
del sujeto resuelta que no son hijos de familias desestructuradas sino hijos de
familias de fuerte formación cultural, incluso universitaria, cuyos padres están
bajo esa ciencia situados, siendo estos hijos los que optan por las nuevas
ideologías fascistizantes, quinta de las patologías del momento.
No deja de
llamarnos la atención el hecho en inversión de registros que supone pasar de
la fuerza de la razón a la razón de la fuerza. Diríamos entonces que ante la
demanda de un Otro normalizador, la apelación al Padre no-castrado es habitual.
Creo que esto es patente en el mundo musulmán como psicosis social. ¿No les ha
llamado nunca la atención el hecho de que cuanto más se impone los valores
cognitivos de civismo y no-violencia y de respeto a las minorías en la escuela,
es decir cuanto más la demanda de dicho Otro normalizante aparece ante
cualquier desviación (y el deseo siempre tiene ese componente) mas acciones que
lo contradicen aparecen en las contigüidades de los centros.
No podemos
olvidarnos de que entre la encrucijada de eliminar la palabra por parte de la
ciencia y la recuperación de ella por el sujeto mediante la religión que todo
lo llena de sentido, se encuentra la experiencia de la palabra del psicoanálisis
que recupera al sujeto y su deseo con una verdad del decir. Para ello no nos
debemos de olvidar de los últimos trabajos Lacanianos que van en la dirección
de una clínica más allá del padre, pero quisiera hacerles una reflexión, es
una clínica de un padre distinto y no una clínica sin padre. Es decir no
debemos, con la estructura el padre, hacer como la Internacional con el Otro,
que al no saber barrarlo prescindió de él directamente. Me detengo en esto aquí
porque sería complicado introducirla pero una sola recomendación: apuesten por
un “no-del-todo” del padre, de la misma manera que la madre fue sustituida
por el Otro pero hubo que barrarlo, el padre debe estar en sus diferentes
facetas pero no-del-todo. Este creo que es el reto de la subjetivización ante
lo imposible. Y este siglo puede ser uno de los que más sufran el envite para
la eliminación de falo simbólico en aras de una igualdad que sería otro de
los elementos de la subjetividad del siglo XXI y quizá uno de los más
peligrosos. Este tema no lo desarrollo pues necesita mucho tiempo.
A modo de
final
Quisiera hacer
unos comentarios sobre los medios
audiovisuales que por un lado ofrecen satisfacción pulsional, sea a la pulsión
escópica o invocante, y no a la oral ni a la anal,
pero que al mismo tiempo erigen a un Otro del saber, me remito a una anécdota
de hace unos 20 años, en la que un alumno (el recién emigrante de entonces) le
pregunta a su profesora, ·"¿qué programas ve usted?” a lo que ésta le
contestó "que no tenía televisor". La contestación del sujeto no se
hizo esperar contestando con la subjetividad de su época "entonces usted
no sabe nada". Como ven un futuro muchacho bien integrado en su época.
Tenemos aquí captado uno de los significantes maestros, el saber está en lo
audio visual, es decir el Otro, ya no era la librería jesuítica de Descartes,
sino la tele o el ordenador.
Esta forma de
gozar que ya hemos comentado tenía un problema que era que el cuerpo imaginario
sí estaba en la experiencia ya que lo virtual lo permitía, pero el cuerpo de
goce real, el cuerpo del Otro, no estaba. Es decir que el semejante había
desaparecido aunque quedase su imagen virtual, tal como plantea la película de
Matrix, el lugar de las identificaciones se había desvanecido un poco porque
las identificaciones provenientes de objetos perdidos lo son con semejantes que
no han tenido corporalidad (por ejemplo, juegos de Rol) ¿No creen que espacios
llamados de tele.basura no son más que intentos de recuperación del goce de la
palabra como sustituta de la relación sexual que no existe pero encerrados lo
sujetos en un lugar dónde estén en contacto los cuerpos?.
Algo semejante
estaría bajo algunos delitos, individuales o anticipados por
los dos totalitarismos del siglo XX, en los que se intenta "hacer
sentir al otro, al semejante", es decir, recuperar el cuerpo del semejante
como un cuerpo que sufre, como un cuerpo que existe cuando se le hace sufrir y
no como el de lo virtual que no siente. Por el contrario los sujetos que sí les
dan mejor salida a sus componentes sádicos arriesgan muchas veces estúpidamente
su salud en actividades excesivamente reales, es lo que podríamos denominar una
inversión de orientación de los registros real e imaginarios del nudo.
¿No
nos enfrentamos día a día, en nuestra clínica o en nuestros centros de
trabajo con muchas de las circunstancias que somera y esquemáticamente he
expuesto, de forma que lo primero que debemos conseguir en muchas entrevistas es
que el sujeto se divida y efectúe una demanda sin objeto, es decir pase al
registro de la palabra?. Entonces cuando de entrada no es posible, es cuando
siguiendo la lógica del nudo borromeo el tratamiento que se debe proponer no
tiene porque comenzar de entrada con el registro simbólico como dominante, ¿por
qué no empezar por la tópica imaginaria que el psicodrama aporta para
movilizar al “Je” del discurso, o por el trabajo directo sobre ese cuerpo
que, excluido o sufriente, aloja al sujeto?, Añadiría un abordaje nuevo y muy
poco explorado, el tratamiento por la escritura y no por el dibujo y la pintura
que son conocidos. Muchos sujetos que son incapaces de establecer una buena
relación con la palabra nos confiesan tiempo después que venían escribiendo o
que se dedicaban “ a escribir” en el sentido de rayar lo real de múltiples
formas: chats, comics, cultivos de pequeños jardines, etc. No debemos olvidar
que la recuperación de los toxicómanos suele pasar por la “escritura” en
el huerto.